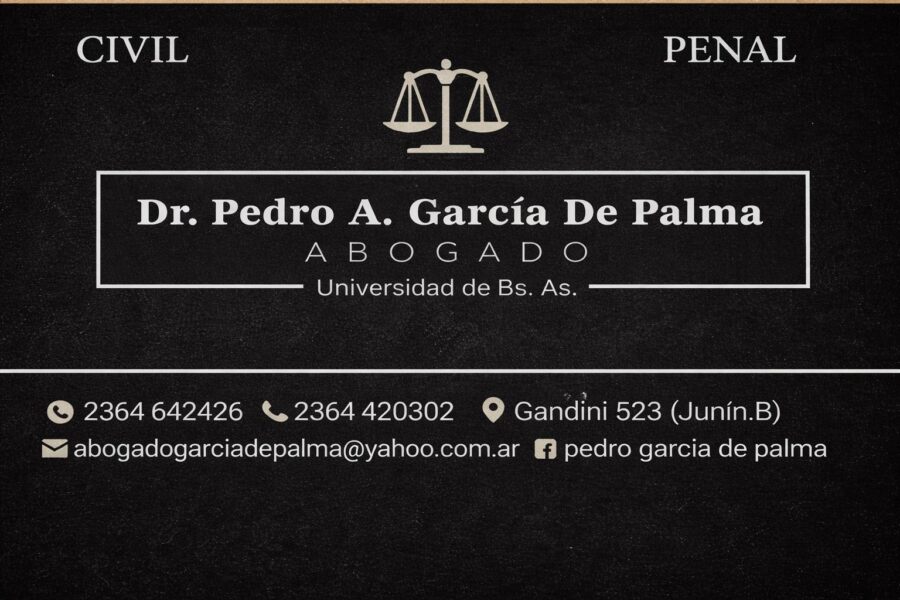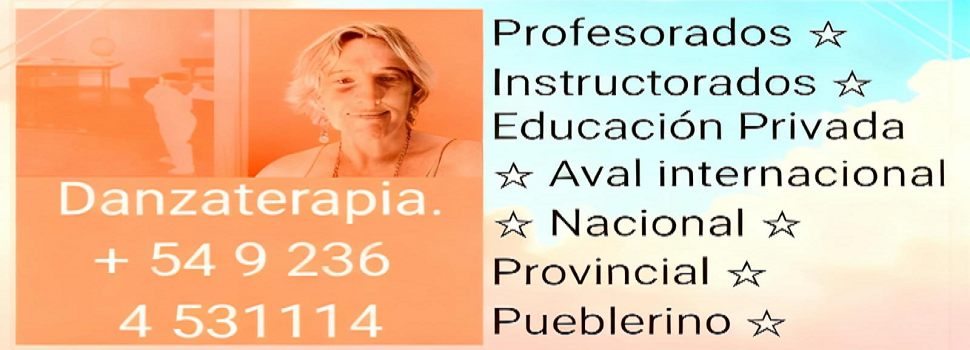El ataque a las instituciones brasileñas marcó un punto de inflexión en la democracia del país. A tres años de los hechos, el intento de golpe sigue condicionando el escenario político y electoral de Brasil.
El calendario electoral brasileño avanza con la regularidad propia de una democracia acostumbrada a ritualizar el voto. Fechas, plazos, convenciones partidarias y registros de candidaturas se suceden con normalidad rumbo a un nuevo proceso electoral. Sin embargo, hay una fecha que no figura en los cronogramas oficiales del Tribunal Superior Electoral y que atraviesa de manera decisiva el presente político del país: el 8 de enero.
Ese día, apenas una semana después de la asunción del nuevo gobierno, Brasilia fue escenario de una escena inédita. Una multitud vestida con los colores nacionales avanzó sobre la Explanada de los Ministerios e invadió el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Hubo destrucción de patrimonio histórico, vandalización de obras de arte, destrozos en salas institucionales y una violencia dirigida al corazón mismo del sistema democrático brasileño.
En las primeras horas se intentó instalar la idea de un desborde espontáneo, de una protesta que se había salido de control. Con el correr de los días y tras meses de investigación, ese relato se volvió insostenible. Los hechos no fueron un exceso ni un accidente, sino un intento de golpe de Estado.
La justicia brasileña logró reconstruir una trama gestada con antelación, que incluyó campamentos frente a cuarteles militares, financiamiento privado, logística organizada y una estrategia sistemática de deslegitimación del sistema electoral. Durante meses, una red de desinformación difundió sospechas de fraude, sembró dudas sobre las urnas electrónicas y preparó el terreno para desconocer el resultado de las elecciones de 2022.
El proceso judicial posterior marcó un punto de inflexión institucional. El Supremo Tribunal Federal avanzó con investigaciones exhaustivas, analizó miles de mensajes, registros de geolocalización y documentos internos. El resultado fue histórico: más de seiscientas condenas que alcanzaron a civiles, dirigentes políticos y, por primera vez, a altos mandos militares. El expresidente Jair Bolsonaro recibió una condena superior a los 27 años de prisión, mientras que exministros y comandantes de las Fuerzas Armadas fueron sentenciados a penas de entre 19 y 24 años.
Si bien la figura del juez Alexandre de Moraes fue central en la conducción del proceso, las sentencias se apoyaron en mayorías claras dentro del tribunal. En ese marco, resultó significativo el voto de la ministra Cármen Lúcia, quien destacó el carácter misógino y autoritario del discurso que precedió a la violencia, y la necesidad de juzgar no sólo los hechos materiales sino la arquitectura política y simbólica que los sostuvo.
A tres años de distancia, el intento de golpe se inscribe como un hito dentro de un proceso político más amplio. En perspectiva histórica, permite trazar una línea que conecta la destitución de Dilma Rousseff, la gestión de Jair Bolsonaro durante la pandemia, la radicalización del bolsonarismo y el ataque directo a las instituciones democráticas.
El escenario actual suma nuevas tensiones. Aunque el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva transita su mandato con avances concretos y ha manifestado su intención de presentarse nuevamente, enfrenta un Congreso con fuerte presencia bolsonarista. Desde allí, distintos proyectos de ley buscan promover una amnistía que flexibilice o revierta las condenas vinculadas al 8 de enero, reeditando una disputa histórica en Brasil en torno a memoria, justicia e impunidad.
En este contexto, el nuevo proceso electoral no puede ser leído como uno más. Se desarrolla luego de un intento explícito de quiebre democrático, en una sociedad polarizada y con actores políticos que ya demostraron estar dispuestos a desconocer las reglas del juego cuando los resultados no les son favorables. La estabilidad institucional alcanzada exige una vigilancia activa por parte de la sociedad civil, de la dirigencia política y de la comunidad internacional.
Difundir lo ocurrido en Brasil no constituye solo un ejercicio informativo, sino también una advertencia regional. En un continente atravesado por la desinformación, el cuestionamiento de los procesos electorales y el avance de derechas radicalizadas, el 8 de enero brasileño recuerda que las democracias no se quiebran de un día para otro: se erosionan. Y cuando eso ocurre, las consecuencias rara vez se detienen en las fronteras nacionales.